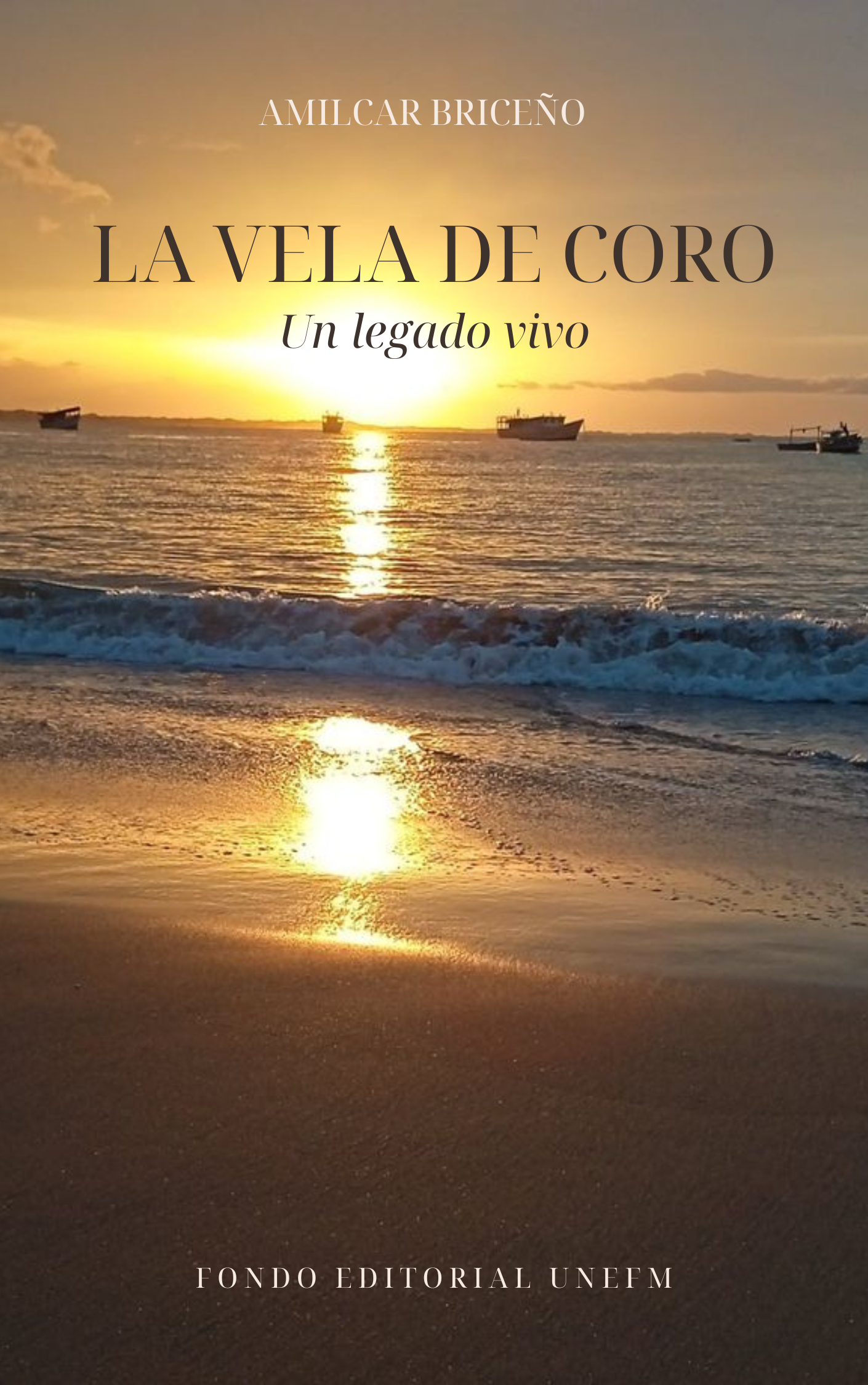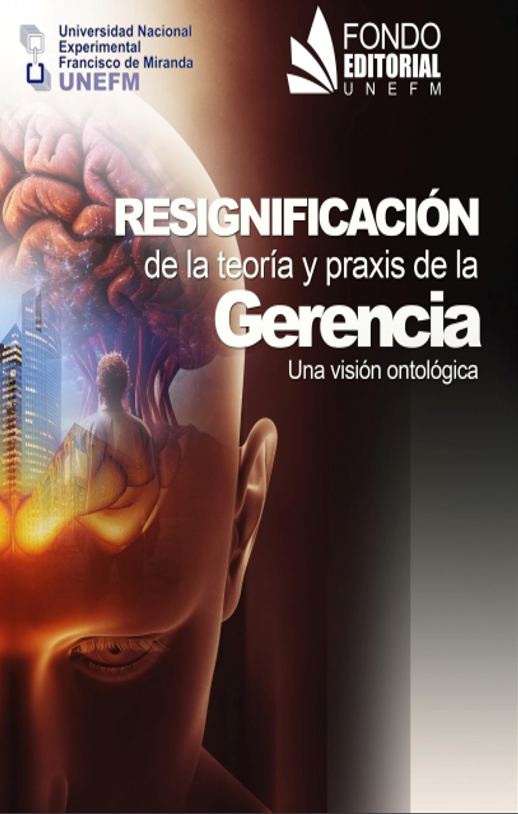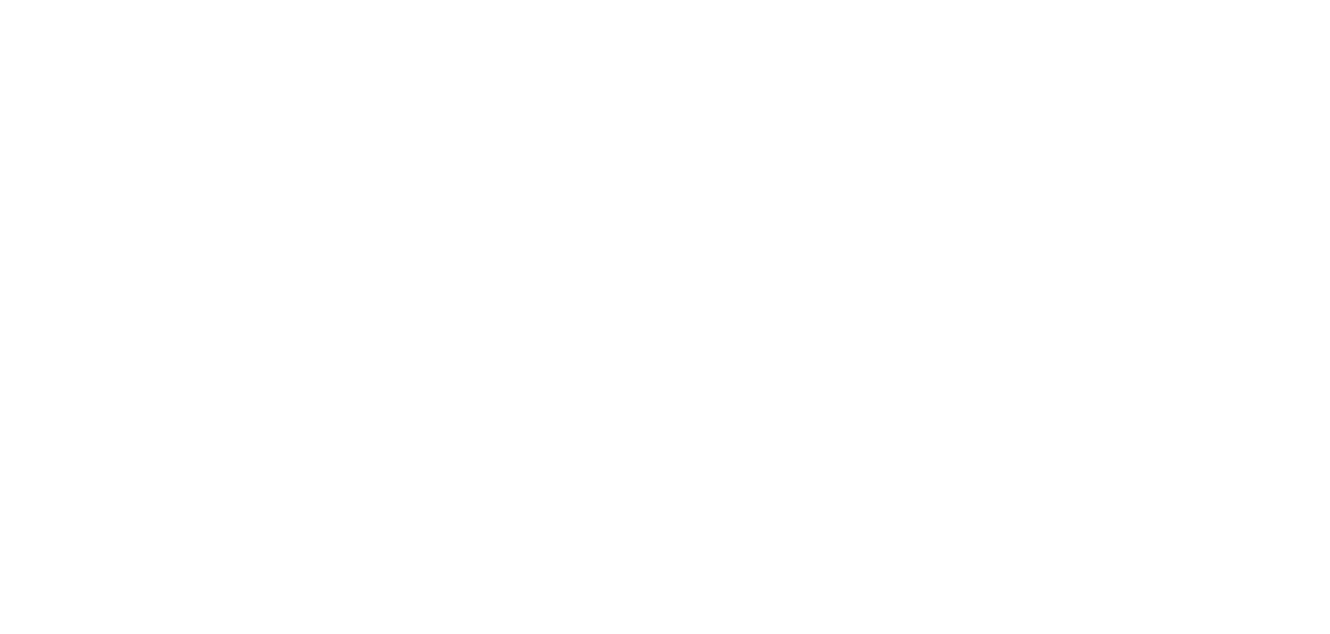POESÍA: EL ARTE FILOSÓFICO DE LA VERDAD
Resumen
El presente artículo tiene como finalidad mostrar el ideal filosófico de la poesía, tomando en cuenta los postulados de algunos pensadores de la Grecia clásica (escuelas filosóficas, los humanistas y el sabio Homero), Edad Media, hasta algunos de los más destacados filósofos sobre el arte moderno y contemporáneo, presentando los versos (palabras) como una verdad artística de lo que se comunica. Cada uno de ellos, presenta propuestas ideológicas propias buscando analizar en el interior del poeta, sus aportes y lo que generan sus repercusiones ante la sociedad contemplativa o espectadora. La misma iglesia católica a través de sus documentos expresa lo fundamental de la poesía para catequizar y para destacar la simbología en el culto. La poesía es un arte literario que a través de su estructura verbal puede crear imágenes, gozo, dolor y tristeza.
Abstract
This article aims to show the philosophical ideal of poetry, taking into account the postulates of some thinkers of classical Greece (philosophical schools, the humanists and the wise Homer), the Middle Ages, even some of the most outstanding philosophers on modern and contemporary art, presenting the verses (words) as a truth artistic of what is communicated. Each one of them presents its own ideological proposals seeking to analyze the interior of the poet, his contributions and what his repercussions generate before the contemplative or spectator society. The Catholic Church itself through its documents expresses the fundamentals of poetry to catechize and to highlight the symbology in worship. Poetry is a literary art that through its verbal structure can create images, joy, pain and sadness.
Extenso
“Mediante el arte se busca una actitud que permita alcanzar
libremente las fuentes vivas de lo imaginario y lo maravilloso”.
Alechinsky, 1927.
La poesía es una producción intelectual que emerge de las ideas que surgen desde el interior del ser, es una esencia física, porque sale al exterior el producto deseado en un momento determinado; una “concepción de la vida, la emoción, la realidad interior” (Langer, 1966). Es conocida la poesía dentro del arte fonético, porque así como la música, ambas emplean las palabras o los simples sonidos y se perciben por los oídos (Hernández, 1995). La misma, nace del deseo apasionado por dar cuerpo a lo pensado, y cuyo fin último es elevar el alma y los sentimientos del hombre.
Para Ezcurdia y Chávez (2010) no todos los hombres hacen poesía. El poeta debe tener la facultad de transformar en su intimidad “mediante su peculiar subjetividad a la emoción estética que en ellos provoca la percepción de la realidad…”. Además, esa expresión poética presenta dos características esenciales: la primera, “siempre es creadora, porque pone algo nuevo e (irrepetible) en el mundo”. Y la segunda, “siempre es verdadera porque equivale a la emoción que la expresa”. Con estas dos características, las cuales parten de lo profundo del ser, se pueden crear obras bellas y despertar en los demás grandes emociones.
En la Grecia clásica, la poesía no era pensada únicamente para la intimidad interior, sino para ser expresada a los demás. Los griegos tenían la costumbre de hacer vida ciudadana en el ágora (plaza pública) o en espacios abiertos donde fueron creadas grandes escuelas filosóficas presocráticas como lo fue la Eleática. Estos presentaron sus teorías del ser por medio de poemas, Jenófanes de Colofón (570- 480 a.C.) poeta y filósofo, presentó una crítica al politeísmo y al antropomorfismo religioso griego de esta manera:
Entre los dioses
Hay un Dios máximo:
Y es máximo también entre los hombres.
No es por su traza ni su pensamiento
semejante a los mortales.
Todo Él ve; todo Él piensa; todo Él oye.
Con su mente,
Del pensamiento sin trabajo alguno,
Todas las cosas mueven.
En lo mismo permanece siempre
Sin en nada moverse,
Sin trasladarse nunca
En los diversos tiempos a las diversas partes.
Poesías que, aparte de enseñar o presentar el problema de las cosas por medio de la filosofía, se inspiraban en los hechos religiosos e integraban al ser humano como parte del culto, ya que éstos últimos se dedicaban a reflexionar todas estas cosas gracias a su capacidad racional para buscar soluciones o respuestas a las cosas.
Otro discípulo de la mencionada escuela Eleática, fue Parménides (s. VI a.C.) quien presentaba sus ideas por medio de poemas, por lo que existen especialistas quienes descifraban sus pensamientos. Dividen dichos poemas en tres partes: proemio (imaginario), poema ontológico (contraposición entre la verdad y la apariencia) y poema fenomenológico (explicaba el problema del mundo). Ya que para Parménides, el pensamiento artístico y filosófico abstracto lleva al hombre a la verdad y a la esencia del ser. Un ejemplo de ello es uno de sus poemas fenomenológicos:
La luna:
Fuego es, etéreo se llama,
Entre benigno,
Sutil en grado sumo,
Por todo modo idéntico consigo;
Con la otra, por ninguno.
Es un poema corto pero con carácter literario y filosófico, que trata de presentar a la naturaleza según sus pensamientos, de aquellas cosas que son y dejan de ser. Es decir, se puede analizar cada palabra del texto y percibir en ellas esa búsqueda de cambios y transformaciones del mundo natural.
Por consiguiente, para los primeros filósofos humanistas griegos como Platón y Aristóteles, la poesía es una “mímesis”, es decir, una imitación de la naturaleza y una praxis creadora, de hacer las cosas con arte intelectual; los poemas “se presentan en su sentido vital, no como son, sino como deberían o podrían ser” (Salcedo, 2011).
En cuanto Aristóteles, la inspiración intelectual para crear poemas la tomaba de la tragedia griega (fabula, la intriga, la trama), eso era para su deleite, diversión, recreación y gozo. En cuanto a Sócrates y Platón, se inspiraban y hacían poesías a través de lo sensible, ideal, perfecto, o puro, de los hechos que ocurren a diario, las cuales se transformaban en arte cuando imitaban a ese mundo inteligible.
Si bien es cierto, que la Grecia antigua dejó a la humanidad grandes filósofos o poetas que se han convertido en modelos a seguir en la construcción de poemas, quienes se inspiraron en los hechos, tradiciones e historias de su civilización heroica, no podemos dejar a un lado al sabio poeta Homero (s. VIII), quien relató en sus textos (Ilíada y la Odisea) los “fundamentos esenciales del espíritu griego: el culto a la hospitalidad y al valor individual, el amor, y la aguda observación de la naturaleza, el gusto por la belleza y la visión antropomórfica de lo divino” (Atlas Universal de Filosofía, 2006). Esa integridad de sucesos narrados hechos poesía, es un discurso simbólico o cántico heroico personificado en la mente brillante de Homero.
Es indudable que la creación poética, tanto del pasado como del presente, surge del interior del ser, del intelecto, mostrando a la poesía como arte ante el resto de la humanidad, siendo ésta “la esencia artística de todo arte” (Comte, 2002).
De hecho, el poema va más allá, ya que para Heidegger (1997) “la esencia del poema es la instauración de la verdad”. Una verdad, que en un primer momento, se hace presente de forma individual y propia del poeta, que crea arte como artesano del verbo, pero como segundo momento, no queda para sí, sino que abre horizontes para los demás, es decir, “para ampliar el imaginario individual y colectivo” Ricoeur (2000).
De este modo el artista toma sus ideas, su esencia y crea un realismo o fantasía verbal que es su verdad, lo bueno, los sueños diurnos, lo que vive y transmite a los demás a través de una fuerza subconsciente; según algunos de los principios de Sigmund Freud, y que han sido un aporte importante para analizar el arte. Bien lo explica Freud (1969):
El verdadero artista consigue algo más. Sabe dar a sus sueños diurnos una forma que lo despoja de aquel carácter personal que pudiera desagradar a los extraños y los hace susceptibles de construir una fuente de gozo para los demás. Sabe embellecerlos hasta encubrir su equivoco origen y posee el misterioso poder de modelar los materiales dados hasta formar con ellos una fidelísima imagen de la representación existente en su imaginación…
Cuando el artista logra todo ello, viene a buscar en los otros para “extraer nuevo consuelo y nuevas compensaciones de las fuentes de goce inconsciente” (Freud, 1969). De esta manera, logra encantar la admiración y el reconocimiento de sus contemporáneos.
Para los críticos del arte, lo que quiere buscar el artista en su obra poética es lograr con sus palabras la “figura” hecha poesía. Así lo expresa Guardini (1960) cuando nombra al poeta, quien descubre de forma clara sus vivencias, su verdad, pero también observa la respuesta de los demás:
Vemos una cosa, percibimos su modo peculiar de ser, su grandeza, su hermosura, su menesterosidad, y así sucesivamente; y enseguida como un eco vivo, algo responde en nosotros mismos, algo se pone alerta, se levanta, se despliega… responde el hombre con su interior las cosas del mundo… más fuerte, más rica, más honda, más sutil es su capacidad de encuentro y de respuesta, llegando a encontrarse a sí mismo.
Por lo antes dicho, la verdad, e incluso para los hermenéuticos se entiende como “adecuación” o como “coherencia hacia un sistema” (Gadamer, 1993), no siempre está en lo que emana la poesía, sino que se presta para agradar, reír, desear, entre otros, lo que llamaría Kant, citado por Sánchez, (1972) en “arte bello”, es lo que el poeta logra a través del discurso de sus palabras.
Para Kant la poesía es un arte libre que debe producir gozo o placer, esto llevaría a una “reflexión y no la sensación de los sentidos”, para todo aquel que lo escuche o lea. Dicha teoría lo refuta Hegel (1946), la poesía no sólo penetra en los sentidos, sino en el espíritu humano, es más, su verdadero fin como arte es “la purificación, el mejoramiento moral, la edificación, la instrucción…”. Además, parafraseando a Kandinsky (1991), la poesía como arte, es el único lenguaje que habla al alma del ser humano y la única que ella puede escuchar, ya que tanto la poesía como el alma se compenetran y se perfeccionan entre sí.
Es por ello, que la poesía, según Hernández (1985) es considerada según los estudiosos entre la escala del arte, la primera de todas ellas. Por lo que es conocida como la “más excelsa… expresa en grado sublime la belleza toda, la belleza natural, la intelectual”. Continúa Hernández explicando: “La poesía penetra en el fondo del alma humana, pone en movimiento todas las actividades y la engrandece, porque satisface todas sus aspiraciones artísticas”. Con la poesía se estimula a las otras artes para que se mantengan en actividad artística, pero también estimula en expresar y acrecentar lo bello.
Por otra parte, en la Edad Media e incluso hasta el Renacimiento, la poesía era sagrada y eclesial, se creaba tomando las figuras o la “imagen” de Dios, Jesucristo, virgen María y los santos. Eran poemas que educaban en la fe al creyente, se recitaban los misterios dogmáticos, los sacramentos y sobre el culto sagrado. Bien lo decía San Tomás de Aquino, citado por López (1971): “Cada ser es lo que es por su forma”. Esas imágenes planteadas en letras y recitadas en palabras como testimonio formal y por necesidad de manifestar un credo eclesiástico.
Es de resaltar, que en las aulas escolásticas se les enseñaba a los párvulos, en su programa de estudio, a hacer poesías donde estaban vinculadas la filosofía y la teología. Pero esos artistas tenían la creencia que la inspiración poética “es un tipo particular de locura: aquella que deriva del estar ocupado por una entidad externa, literalmente poseídos por la divinidad…” (Atlas Universal de Filosofía, 2006).
Para la iglesia de ayer y la de hoy, la inspiración del poeta viene del mismo Dios, es una locura interna, donde el mismo creyente devoto elabora obras bellas tomadas de la naturaleza creada por el mismo Dios, luego éste lo exterioriza para el bien de la iglesia y sirven para catequizar y para la conversión de los pecadores. Así lo plantean los obispos cuando se refieren al hecho artístico en el Concilio Vaticano II: “… es una catequesis visual que explica su significado, su funcionalidad y las realidades sobrenaturales simbólicas”. (Sacrosantum Concilium, 2006)
Para el filósofo neo escolástico Maritain (1945), todo arte reside en el alma del hombre creador que lo eleva a un grado superior de formación y energía vital, lo que llamaría un “habitus” o estado de posesión, es decir, una virtud práctica. En el caso del arte poético, esa virtud se refiere “a la creación de objetos que han de ser producidos”, y se logra a través del intelecto. Un intelecto que no trabaja sólo, sino que produce con el alma. Maritain para ejemplificar esta idea tomó las palabras de Santa Teresa de Ávila, cuando explica: “sin poesía la vida no sería tolerable, aún para los contemplativos”.
Es por ello que, dentro de la filosofía idealista moderna, el poeta para crear palabras que contengan profundidad verbal debe ser una persona con conocimiento y experiencia “para producir algo maduro, sustancial y perfecto debe haberse formado en la experiencia de la vida y por la reflexión” (Hegel, 1946). Sigue profundizando Hegel, que con la madurez literaria el poeta puede lograr obras plenas, profundas y sólidas, frutos de un verdadero trabajo del intelecto.
En cuanto al materialismo dialéctico contemporáneo, la inspiración es la génesis de la creación poética, de una idea surge todo para sí mismo y para todos. De esa manera, continúa con ello el proceso artístico, que nace de la “sensibilidad, la emoción espontánea y la práctica alcanza más o menos profundamente el ser total del hombre en un momento determinado de su desarrollo” (Lefrebvre, 1956).
Para que sea una creación artística, debe pasar por un proceso de “des-esconder”, sacar de la oscuridad, para que se haga “visible”, es una acción hermenéutica (mensaje) del ser humano donde participa y configura (Gadamer, 1993). En otras palabras, esa obra artística se consigue bajo un proceso ordenado, estructurado cuando se unen: “el ritmo, su métrica, sus silabas, palabras, metáforas, resonancias…”(Bense, 1951).
La materialización poética hecha letra, es una estratificación estudiada del arte, es decir, para Hartmann (1961) el poeta tiene que ir más allá de lo creado, hay que analizar el objeto artístico por etapas literarias: el primer término es lo negro (las letras), sigue lo blanco (el papel); continúa el sentido de las letras, de las palabras y frases, es un mundo de objetos. Sigue la fuerza de la fantasía, de la que surgen escenas objetivamente y termina con el plano de estudiar lo que se expresó: las personas, vivencias, situaciones. Esto ayudará a explicar el profundo misterio de que la idea poética puede llegar a hacer belleza, no sólo por lo que se exhibe, sino por el análisis de sus palabras, del objeto real hecho letras a las que el poeta les dio forma.
Es por ello que, la poesía una vez estudiada en todas sus formas, por etapas o estratos, puede convertirse en imágenes poéticas. Las palabras o letras poéticas se van dibujando en la mente de quien las escucha o lee, de esa manera, se hace un arte visible donde la sensación, imaginación, el sentimiento vital y el pensamiento se unen en un solo fenómeno artístico. En palabras de Read (1975) “… la poesía es un arte próvido en la creación de imágenes y puede… anticiparse a las artes plásticas como expresión de un estado de conciencia”. Para Read, lo importante es que el artista pueda expresar lo que logra con palabras en su esfuerzo de construir una realidad visible en imagen.
Para concluir, en el mundo de la filosofía y dentro de las otras ciencias, los especialistas reconocen que la poesía es arte, no sólo literario sino visual, auditivo y físico que satisface al hombre espectador de emociones, pero también de reflexiones y de sensibilidad. Es un arte que nace del interior del poeta, pero se hace conocible su trabajo cuando se le estudia, se analiza y se explora para luego celebrarlo y gozarlo con él. Conocer la filosofía de cada poeta es indagar su intelecto (su manera de pensar), su ética (las normas que aplica para su creación) y su estética (su forma de transmitir belleza). Por tal razón, la poesía no siempre tiene que ser bella para ser alabada y disfrutada, también en la tristeza, en la crueldad, en el perdón, existen filosofía y arte.
REFERENCIA CONSULTADA:
Atlas Universal de Filosofía (2006) Manual didáctico de autores, textos, escuelas y conceptos filosóficos. Océano. Barcelona. España.
Bense, Max (1851) Estética. Nueva Visión. Buenos Aires.
Comte, André (2002) Invitación a la Filosofía. Paidós Contextos. Buenos Aires.
Concilio Vaticano II (2006) Constitución Sacrosantum Concilium. Ediciones Paulinas. Bogotá Colombia.
Ezcurdia, Híjar y Chávez, Pedro (2010) Diccionario Filosófico. Limusa. México.
Freud, Sigmund (1969) Introducción al psicoanálisis. Alianza editorial. Madrid.
Gadamer, Hans (1993) Verdad y Método. Ediciones Sígueme. Salamanca.
Guardini, Romano (1960) La Esencia de la obra de arte. Colecciones Guadarrama. Madrid, España.
Hartmann, Nicolai (1961) Introducción a la filosofía. UNAM. México.
Hegel, Georg (1946) De lo Bello y sus formas (Estética). Col. Austral, Espasa. Buenos Aires.
Hernández, José (1995) Sobre arte y estética. Editorial la liebre libre. Maracay.
Kandinsky, Wassly (1991) De lo espiritual en el Arte. Editorial Labor S.A. Segunda edición. Barcelona. España.
Langer, Susanne (1966) Los problemas del arte. Ed. Infinito. Buenos Aires.
Lefebvre, Henri (1956) Contribución a la estética. Edición Procyon. Buenos Aires.
López, Osvaldo (1971) Estética de los elementos plásticos. Editorial Labor, S.A. Barcelona. España.
Nietzsche, Friedrich (2007) Estética y teoría de las artes. Metropólis tecnos/ alianza. Madrid.
Read, Herbert (1975) Imagen e Idea. Fondo de Cultura Económica. México.
Ricoeur, Paul (2000) Con Paul Ricoeur: Indagaciones hermenéuticas. Monte Avila Editores. Caracas.
Salcedo, Evelio (2011) La mímesis como praxis de la creación literaria. Una aproximación desde Ricoeur. Artículo publicado en el libro: Formación de la sensibilidad. Filosofía, arte, pedagogía. UNESR. Primera edición. Caracas.
Sánchez, Adolfo (1972) Antología. Textos de estética y teoría del arte. UNAM. México.
Publicado el 20/03/2023
Etiquetas:
poesía, filosofía, verdad, arte, catolicismo
Nuestras Publicaciones
Revistas UNEFM
Cs de la Salud
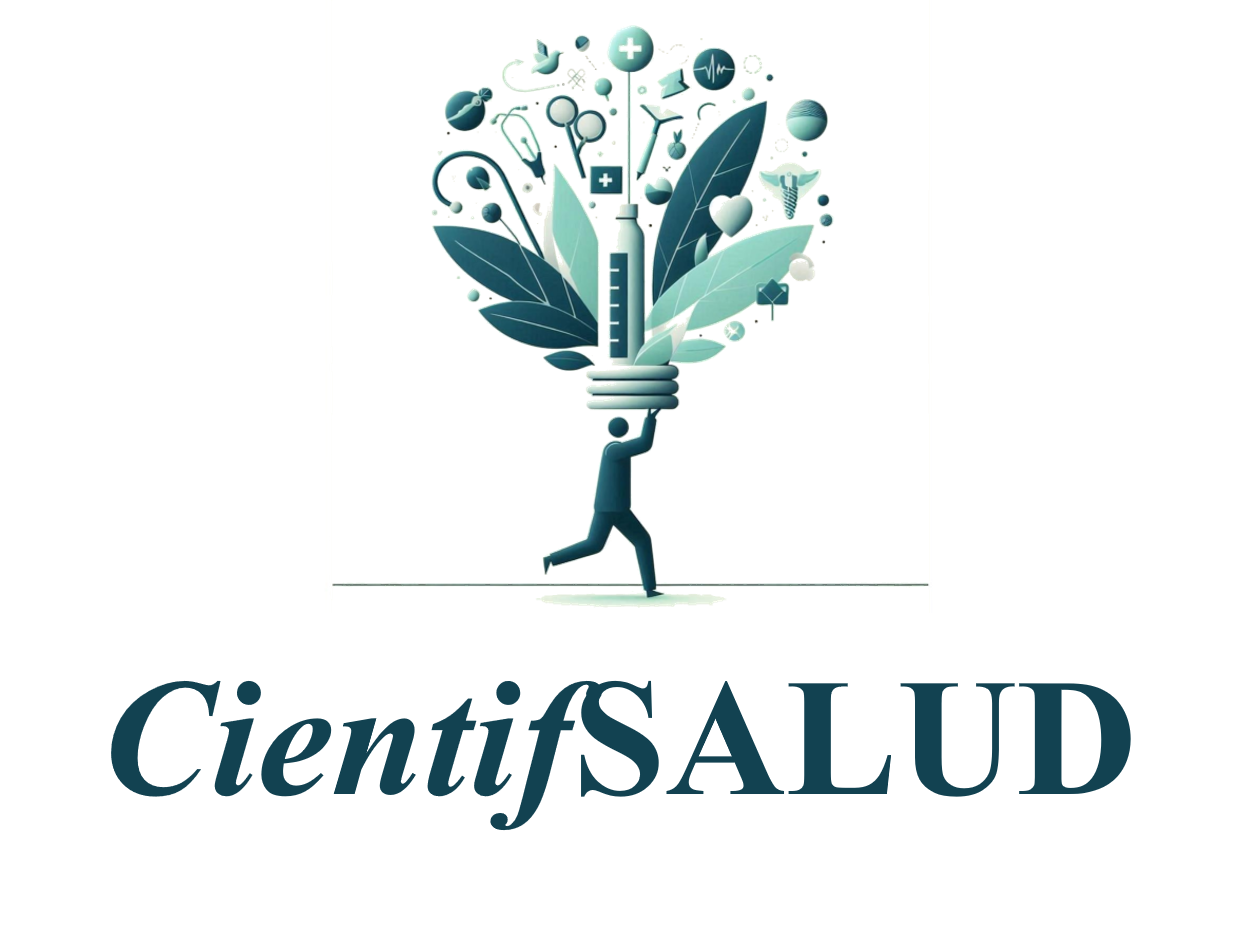
- Fundación: 20/09/2024
- Temática: Producciones científicas de todos los programas académicos de pregrado y postrado del área de la salud.
- Editor: Juan Carlos Perozo
- Ver más
Cs de la Educación
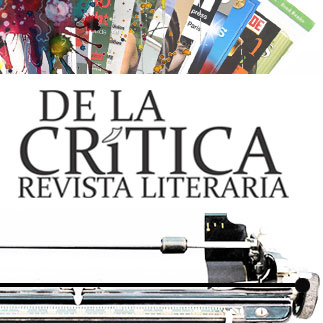
- Fundación: 18/01/2012
- Temática: Literatura, lingüística y humanidades
- Editor: Jesus Antonio Madriz Gutierrez
- Ver más
Cs de la Salud
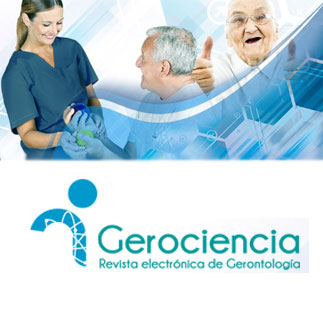
- Fundación: 07/12/2017
- Temática: Gerontología, Vejez y Envejecimiento
- Editor: Sandra Quintero
- Ver más
Cs de la Educación

- Fundación: 20/01/2003
- Temática: Conocimiento social, educativo, humanidades, letras y artes
- Editor: Mariaolga Rojas Ramirez
- Ver más
Cs de la Educación

- Fundación: 27/07/2023
- Temática: Patrimonio religioso, histórico, cultural, de comunicación, del turismo cultural y religioso, valores, desarrollo humano e identidad cultural del estado Falcón y Venezuela
- Editor: Arling Ramón Moreno Yores
- Ver más


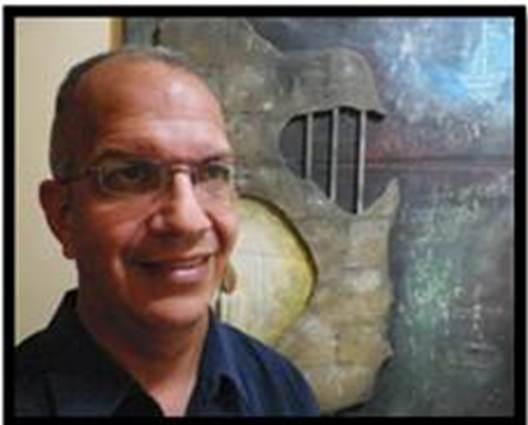
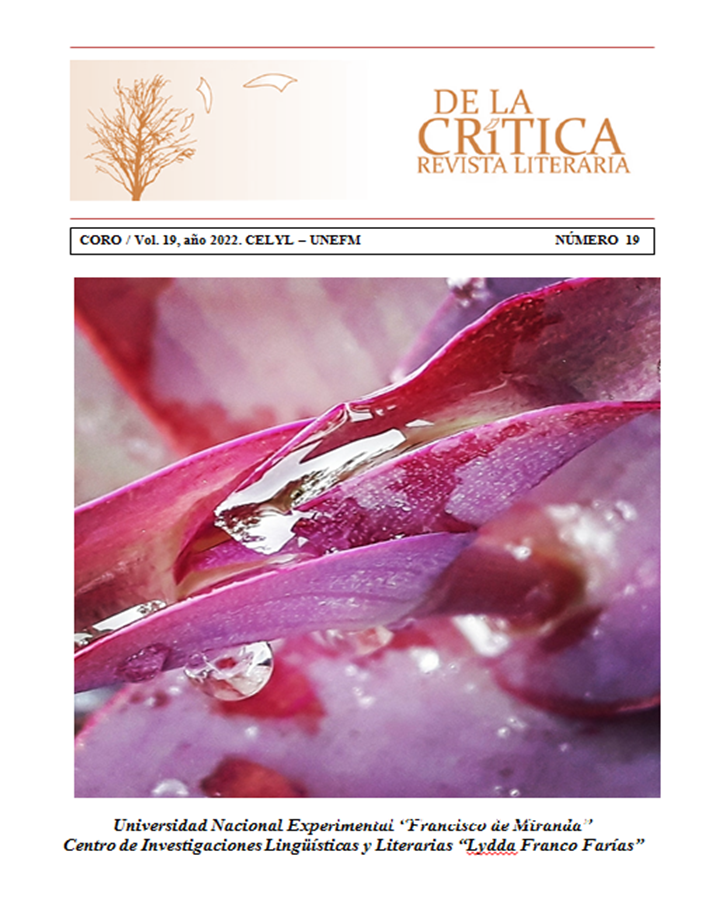
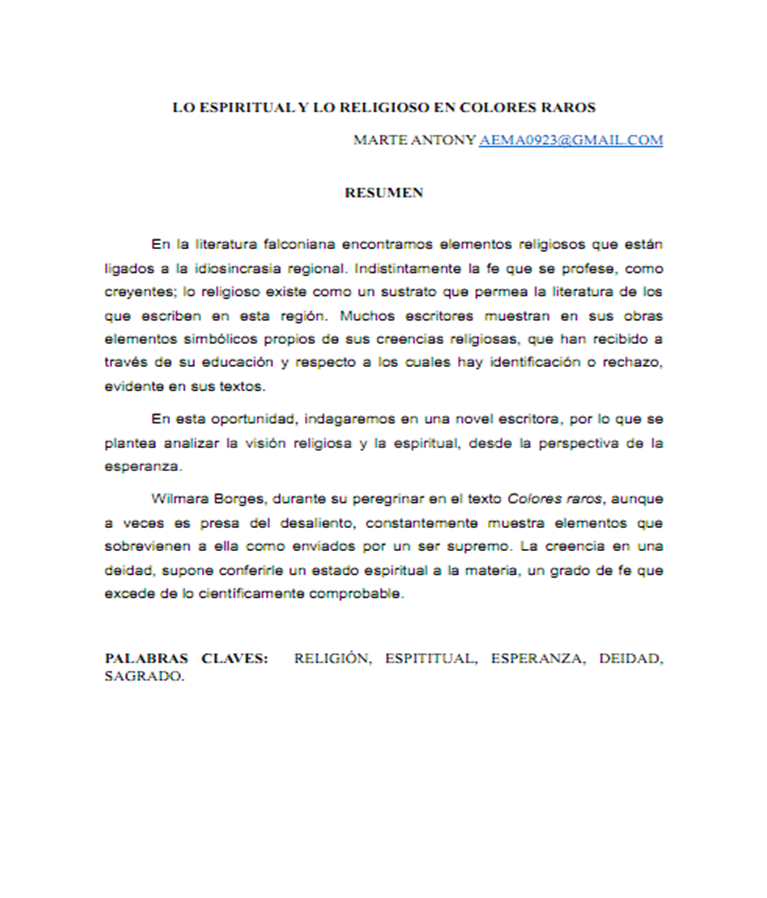

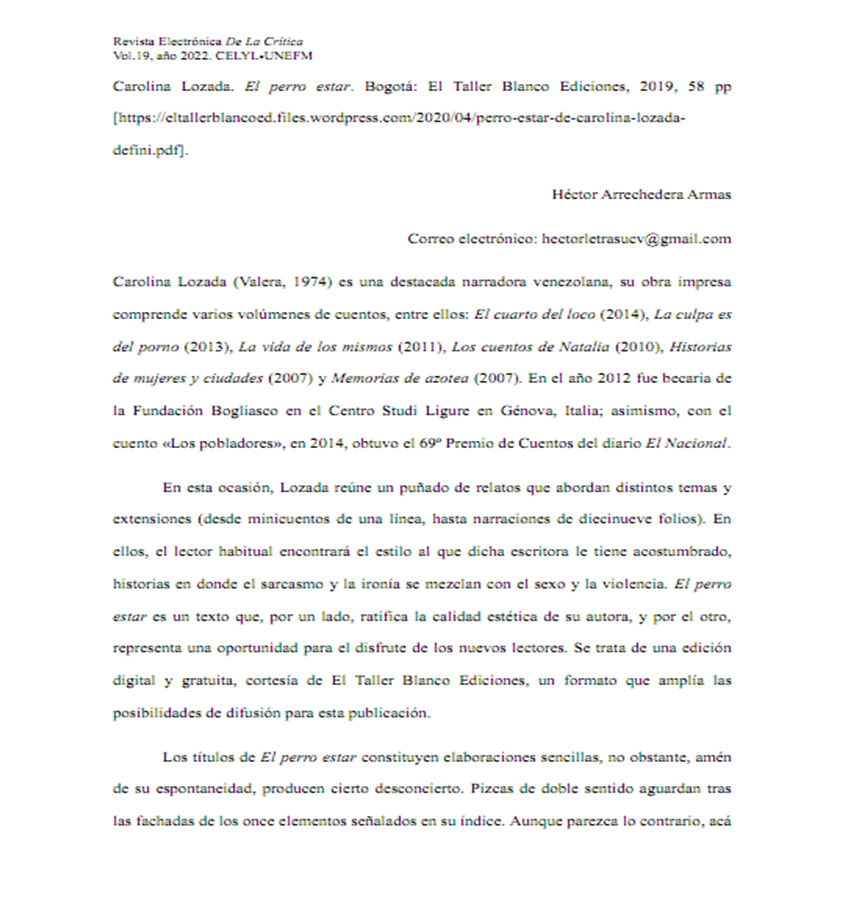

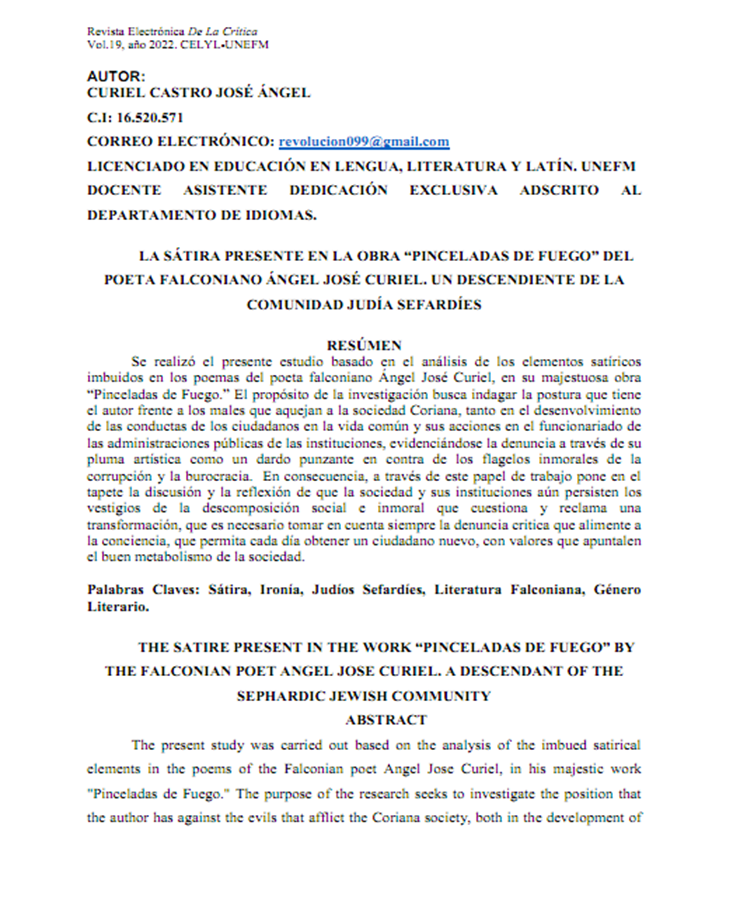
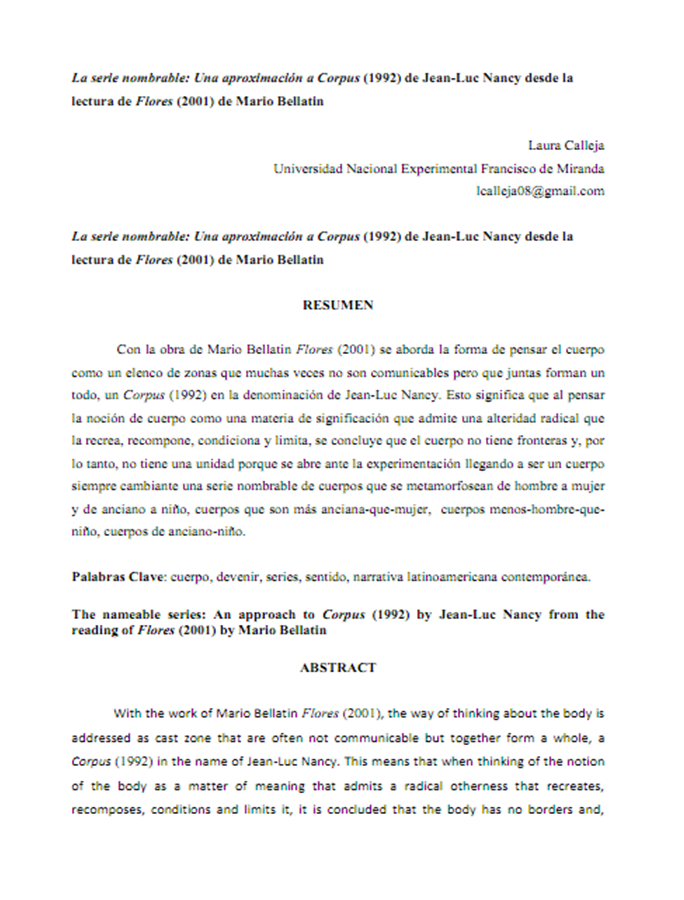
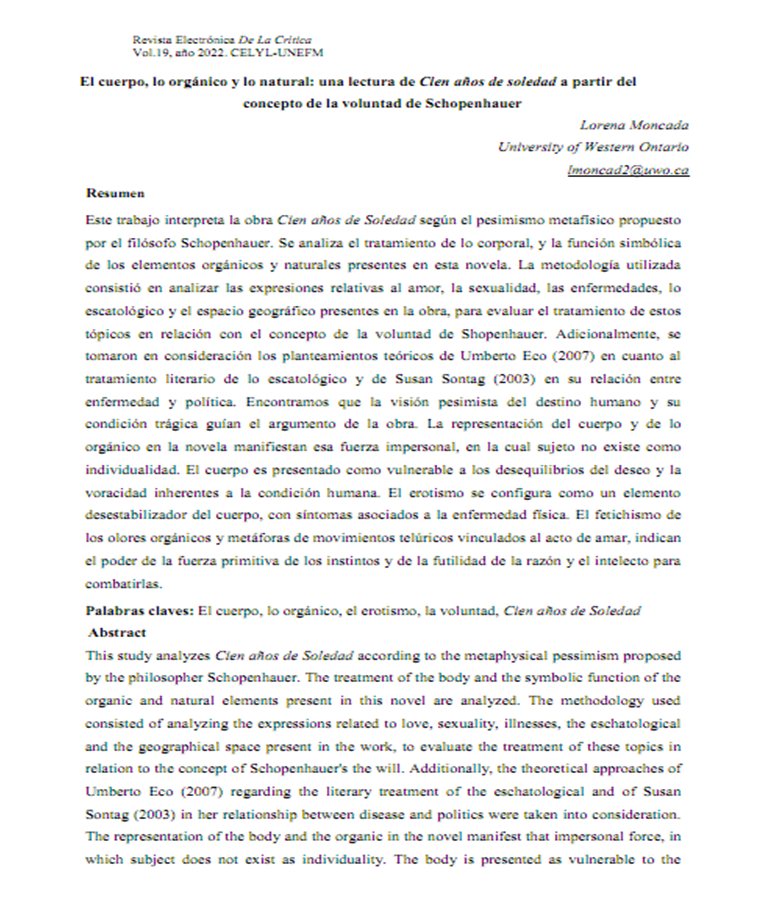




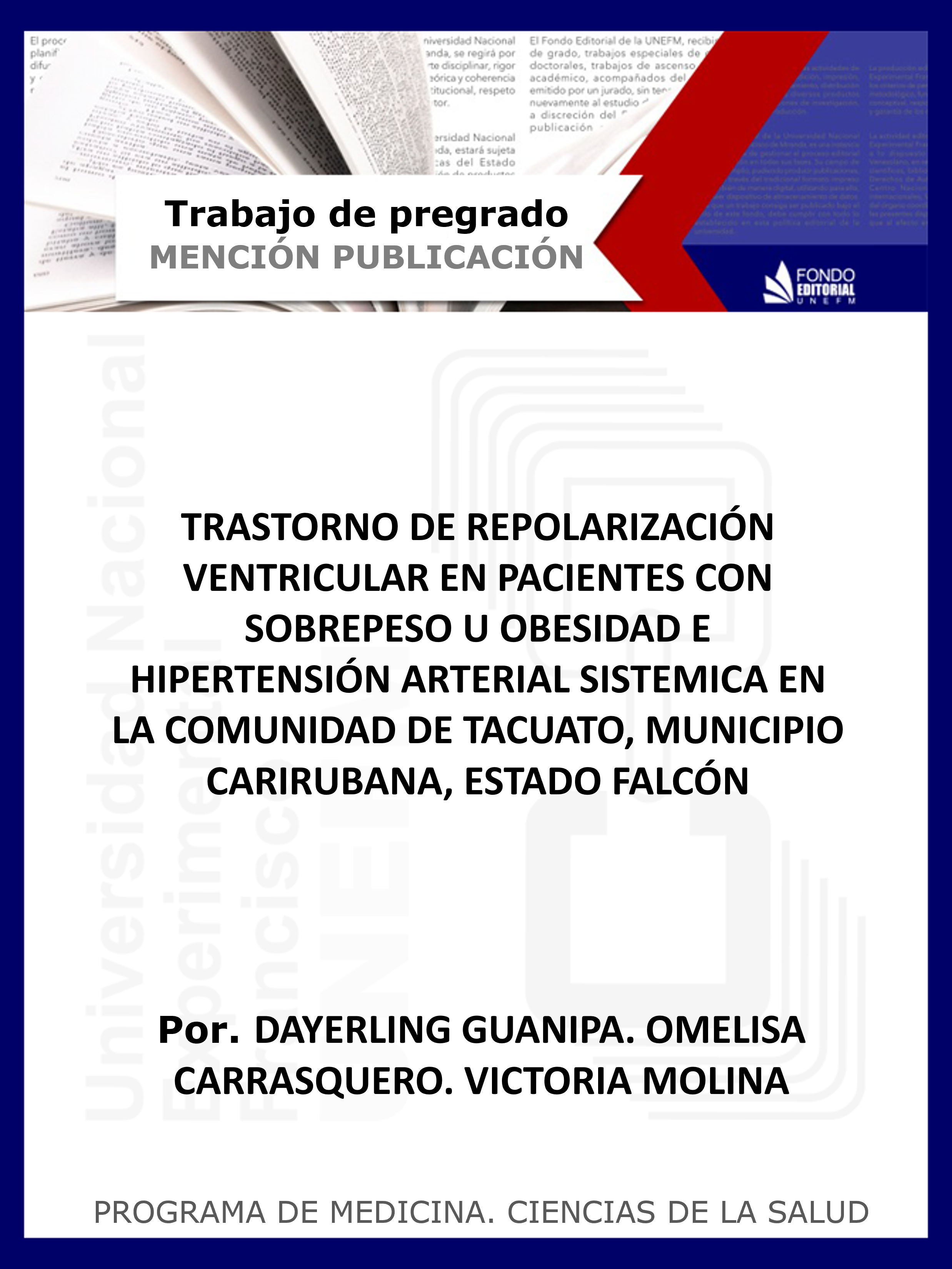

.png)